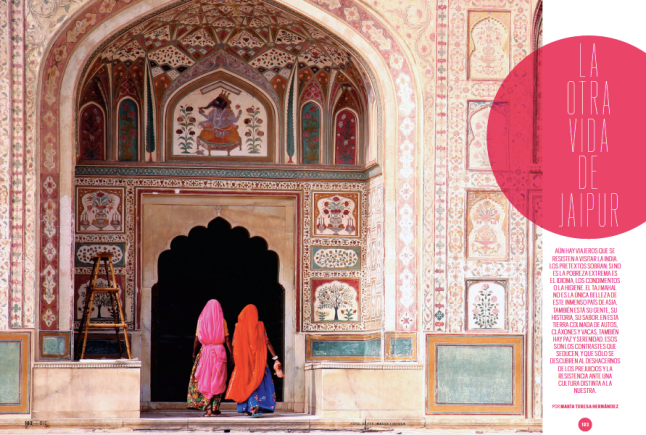Originalmente publicado en Esquire no. 74 (PDF aquí)
The Big Bang Theory cumple siete años de hacernos reír y celebrar la inteligencia en televisión. Visitamos la Universidad de California en Los Ángeles para conocer al genio detrás de Sheldon, Leonard, Raj y Wolowitz. Su nombre es David Saltzberg, y es un profesor de física y astronomía que escribe la terminología científica para los diálogos, presta objetos de su laboratorio para los sets y con sus viajes a la Antártida o al Gran Colisionador de Hadrones inspira algunos capítulos de la serie.
Una noche de 2007, Sheldon Cooper pervirtió el sueño femenino del hombre perfecto: en el segundo episodio de The Big Bang Theory, el físico teórico más ególatra de California esbozó la sonrisa maliciosa del Grinch para demostrar a Penny —vecina, bimbo y mesera de The Cheesecake Factory— que Superman tiene dos debilidades: la kryptonita y el razonamiento científico.
—¿Sabes? —dice Penny— Me gusta la película en la que Lois Lane cae de un helicóptero y Superman se lanza tras ella como un águila para salvarla.
—¿Sí te das cuenta de que esa escena está plagada de imprecisión científica?
—Sí, sí, ya sé que los hombres no pueden volar.
—No, no, asumamos que pueden: Lois Lane está cayendo, acelerando a una velocidad inicial de 9.76 metros por segundo por segundo. Superman se lanza en picada para atraparla con sus brazos de acero. La señorita Lane, quien ahora está viajando a 193 kilómetros por segundo, se estrella contra ellos y su cuerpo se fractura en tres partes iguales.
Fin del argumento. Sheldon se regodea como quien acaba de comprobar que la Tierra no es el centro del universo. Penny agacha la mirada cual niño que descubre que el ratón de los dientes no existe. En las gradas de un set de los estudios Warner Bros. en Los Ángeles, el público invitado a la grabación estalla en carcajadas y aplausos. Inadvertido entre esa multitud hay un titiritero sonriente. Se llama David Saltzberg y además de ser profesor de Física y Astronomía en la Universidad de California, es el responsable de que Sheldon Cooper —el nerd más famoso de la televisión— haga reír al auditorio y desmoralice a una chica rubia con un chiste científico que él escribió.
*
El Sheldon Cooper de The Big Bang Theory es un intelectual con un ego del tamaño del Titanic. Cree que los ingenieros son los Oompa Loompa de la ciencia. Tiene la certeza de que ganará un Premio Nobel de Física. Piensa que todos —a excepción de Stephen Hawking, Leonard Nimoy, Stan Lee y él— son estúpidos. El Sheldon Cooper de la vida real es un catedrático que puede explicar las bases de la teoría de cuerdas con la paciencia de una abuela que le comparte la receta de su pastel de chocolate a un repostero amateur. Cuando David Saltzberg no está en el aula es porque ha volado a Suiza para aplastar átomos en el Gran Colisionador de Hadrones y, para envidia de su alter ego de la televisión, es uno de los pocos hombres que ha viajado a la Antártida en busca de neutrinos, partículas subatómicas invisibles tan diminutas que nadie ha logrado medir su masa.
David Saltzberg tiene 47 años, poco pelo en la cabeza y esa expresión entrañable del maestro que interpretó Robin Williams en La sociedad de los poetas muertos. Cuando uno charla con él, siente que podría preguntarle —sin sentirse imbécil— por qué el cielo es azul o cuánto vive una estrella. Saltzberg es un tanto bajo, regordete y bonachón, y —como Williams— posee la mirada pícara de quien apostaría que existe un país llamado Nunca Jamás.
Saltzberg no invita a sus alumnos a treparse a los pupitres del aula para recitar a Walt Whitman y gritar “Oh Captain! My Captain!”, pero sí premia a sus mejores estudiantes con un programa llamado The Geek of the Week, que incluye una visita semanal al set de Warner Bros. para conocer a los protagonistas de la serie en la que trabaja como “consultor de ciencia” desde hace siete años.
En el sitio web donde los universitarios despellejan o aplauden a los profesores de su facultad, David no se salva de ser crucificado. “Comete errores y no se da cuenta.” “Plantea preguntas demasiado conceptuales en los exámenes.” Y aunque algunos de sus 300 alumnos se aburren durante las cuatro horas semanales de clase que imparte, a muchos otros les entusiasma que sea parte esencial del detrás de cámaras de una producción que cada semana arrastra a 12 millones de personas frente a sus televisores: “O te acostumbras a su clase o te duermes, pero amo The Big Bang Theory y él es quien escribe el diálogo científico de la serie, lo que lo hace 10,000,000,000 veces más cool”, dejó uno de ellos por escrito.
*
David Saltzberg es el ojo en la cerradura que los guionistas de The Big Bang Theory necesitaban para infiltrarse en un microcosmos que antes del estreno de la serie era percibido como una incubadora de nerds, esos tipos asociales y excéntricos que podrían formar un culto para alabar a Darth Vader pero jamás invitar a una rubia como Kaley Cuoco a cenar.
David no recuerda un día en que no le haya interesado la ciencia. Creció en el Estados Unidos que hervía entre las protestas por la Guerra de Vietnam y la carrera espacial, en una casa en Nueva Jersey que aún visita. Ahí vivió con su padre —un ingeniero eléctrico que salía temprano del trabajo para pasar tiempo con su familia—, su madre —un ama de casa que le enseñó a leer— y dos hermanos mayores.
El primer héroe de su vida fue Isaac Asimov. A Saltzberg le gustaban los libros donde el escritor y bioquímico ruso —autor de las tres leyes de la robótica— explica qué son la electricidad, la luz, el calor y el sonido. Cuando cumplió ocho años se volvió fanático de la televisión y aprendió a esperar, semana a semana, episodios de series como Space: 1999 (1975) y Battlestar Galactica (1978).
El verdadero Sheldon Cooper dice que la ciencia se le metió en las hormonas cuando montó un laboratorio en el sótano de casa de un amigo mientras cursaban la preparatoria. Sus padres le permitían pasar horas fuera de su hogar bajo la promesa de no volarse un dedo con uno de sus experimentos. Allí ensambló cohetes a escala, mezcló ácidos y bases para producir explosiones, y con azufre quemado fabricó sus propias bombas de mal olor. La ciencia le enseñó que no necesitaba ir a fiestas para emborracharse: desde su laboratorio personal improvisó una pequeña destilería. En ese sótano, además, aprendió a creer en los milagros: asegura que algunos de sus experimentos fueron tan arriesgados que sin un poco de suerte no sólo se habría volado un dedo, como temían sus padres, sino la mano completa.
Saltzberg, que siempre fue un alumno de 10, dice haber tenido la fortuna de pasar por excelentes clases de química y matemáticas y se sonroja al recordar que hace unos años volvió a Nueva Jersey para asistir a la fiesta de jubilación de su primer maestro de cálculo, y que éste lo reconoció tan pronto lo vio entrar por la puerta. Por enseñanzas como las de su viejo profesor, Saltzberg decidió que la escuela no le bastaba para saciar su curiosidad, sino que pasaría el resto de su vida tratando de explicar los fenómenos que hoy le permiten desprestigiar a Superman en la televisión.
*
Antes de grabar el primer capítulo de The Big Bang Theory, un grupo de guionistas y diseñadores de producción visitó a Saltzberg en la universidad. Necesitaban conocer a sus estudiantes para esbozar los rasgos físicos y psicológicos de sus nuevos personajes y construir sets inspirados en sus dormitorios. Y así, como buzos de profundidad, los escenógrafos, carpinteros, encargados de vestuario y escritores exploraron la vida cotidiana de los jóvenes científicos que quieren cambiar el mundo. Fotografiaron mobiliario, libros y ropa; tomaron nota de su jerga y sus chistes. La esencia de ese universo de variables, ecuaciones y laboratorios se convirtió en un mundo de imágenes: Sheldon, Leonard, Wolowitz y Raj no son seres ficticios, sino una telaraña que atrapa las particularidades de quienes deciden dedicar su vida a la física.
Saltzberg, el verdadero Sheldon Cooper, tiene un amigo que se llama Steven Moszkowski, un físico de partículas alto y delgado como un espárrago. Tiene el cabello ensortijado, plateado y camina encorvado mientras apoya una mano en su bastón y la otra en el brazo de su mujer, una anciana vivaracha llamada Esther. Saltzberg se levanta para saludarlos cuando los ve entrar a la sala de lectura universitaria en la que conversamos.
—¡Hola, Steve! ¡Hola, Esther! ¿Cómo están? Yo estoy haciendo una pequeña entrevista para la revista Esquire.
El profesor tímido y bonachón infla el pecho como palomo.
—¿¡En serio!? ¡Wow! Nosotros vamos rumbo a una reunión, pero estaremos de vuelta en casa a las ocho en punto.
—¿A las ocho? ¿Qué pasa hoy a las ocho?
—¡La serie!
—Ah, cierto. Es martes. ¡Es noche de The Big Bang Theory!
Steve y Esther sonríen como quien se sabe amigo de una celebridad. Viéndolos así, tomados del brazo, es imposible dejar de pensar en Wolowitz y Bernadette.
—Steve, ¿qué personaje eres? —pregunta Saltzberg.
—Ay David, no lo sé. Esther dice que soy Sheldon —ella asiente—, pero creo que soy Raj. Mis relaciones con las mujeres fueron muy raras. Tuve algunas citas cuando tenía como 19 años, pero en realidad me dediqué al estudio, así que no tuve novias reales, sino de fantasía. Recuerdo el día exacto en que llegué a una clase de la universidad para estudiar Matemáticas, y vi a una chica muy guapa. Me obsesioné con ella.
Steve estaba tan enamorado que sus padres buscaron el nombre de la chica en el directorio telefónico y lo obligaron a llamarla para invitarla a salir. Aunque ella lo rechazó, no pudo olvidarla. Su fantasía se esfumó cuando fue reclutado por el ejército —la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin— y su nueva preocupación fue aprender a sobrevivir al entrenamiento de un soldado. Dice que sólo lo logró porque su madre le pidió a un amigo suyo —un químico que estuvo involucrado en el Proyecto Manhattan— que lo ayudara a conseguir una transferencia para trabajar en un laboratorio de Chicago. Ahí conoció por primera vez el mundo de la física y nunca volvió a salir.
Al igual que su amigo, Saltzberg definió el curso que tomaría su vida —casi por casualidad— durante la universidad. Tenía 22 años, estudiaba Física en Princeton, y cuando realizó uno de los experimentos de su tesis en el ciclotrón de la escuela —dispositivo que carga partículas con energía para acelerarlas y provocar que choquen—, decidió que su especialidad sería el estudio de “colisiones a alta energía” (Lois Lane estrellándose contra los brazos de Superman, por ejemplo). Trabajó 10 años en ello en la Universidad de Chicago, donde obtuvo su doctorado, y ahora es líder de un par de proyectos en el Gran Colisionador de Hadrones, un túnel de tres metros de diámetro y 17 kilómetros de largo que corre bajo los límites de las fronteras de Francia y Suiza, y anualmente convoca a más de dos mil científicos de 21 países para tratar de averiguar de qué rayos se compone el universo. Sigue leyendo →