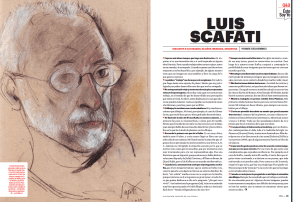Originalmente publicado en The Associated Press, marzo de 2024 (link aquí)
BUENOS AIRES (AP) – Todo en ella es blanco. El pelo, la ropa. El pañuelo sobre la cabeza. Los dedos finos que apoya en su bastón.
“Ahí va una Madre de Plaza de Mayo”, diría todo argentino que aviste su pañuelo.
Jueves tras jueves, desde hace 47 años, Nora Cortiñas se desplaza hasta el corazón de Buenos Aires y recorre la plaza más simbólica de Argentina.
“¡Norita! ¡Norita!”, le gritan jóvenes y viejos que besan su mano y rodearán con ella la Plaza de Mayo.
Jueves tras jueves, sin falta y puntual a las 3:30 de la tarde, la ronda de las Madres mueve un mensaje que trasciende a esta Madre, a todas las Madres, y ya es más bien argentino: acá nos faltan hijos, nietos, padres, hermanos.
Memoria, verdad y justicia piden miles que cada 24 de marzo salen a recordar el golpe de Estado que dio pie a la última dictadura militar (1976-1983). Sus preguntas son las mismas de las Madres: ¿Qué hicieron con nuestros desaparecidos? ¿Dónde están los 30.000?
En abril de 1977, cuando Nora ignoraba que pasaría la mitad de su vida con la foto de su hijo colgada del cuello, el puño en alto y la cabeza cubierta con su pañuelo blanco, era como cualquier ama de casa. Atendía a su marido, había criado a dos hijos de veintipocos y daba clases de costura. Se había casado a los 19 y su vida era eso, su hogar, hasta que Gustavo desapareció.
El mayor de sus hijos tenía 24, admiraba a Evita y era militante de Montoneros, una de las organizaciones guerrilleras que fueron blanco de las fuerzas estatales en los años 70.
“Desde jovencito Gustavo decidió luchar para que el pueblo tuviera buen trato”, dice Nora. “Junto con muchos compañeros, luchaba para lograr ese mundo ideal”.
Nora no se involucraba en política pero tampoco era ajena a la represión. Escuchaba que hombres vestidos de civiles entraban a casas, colegios, hospitales y fábricas y se llevaban a militantes como Gustavo.
Cuando supo que mataron a varios de sus compañeros y apresaron al hermano de su nuera, Nora y su marido plantearon a su hijo que saliera de Argentina, pero él y su mujer se negaron. ¿Dejar su país por sus ideas? Por favor.
La última vez que vio a Gustavo fue un domingo de Pascua. Nora lo despidió en la parada del autobús y a los pocos días, tras salir de casa rumbo al trabajo, desapareció.
“Cuando se llevaron a mi hijo, el 15 de abril de 1977, salgo a la calle a buscarlo y me voy encontrando con otras madres que también les habían secuestrado a los hijos”, dice la Madre que recién cumplió 94.
“Todavía nos encontramos en la Plaza de Mayo. Caminamos media hora y recibimos denuncias de otras cosas que van pasando, de otros secuestros y otras torturas. Vamos compartiendo con otras madres todo este dolor que sigue en cada casa”.
DE MADRES A MADRES DE PLAZA DE MAYO
Desde el 30 de abril de 1977, la Madres se han reunido en la Plaza de Mayo casi 2.400 veces.
Su primer encuentro no fue un jueves ni concluyó en una ronda. Tampoco eran las Madres, así en mayúscula, sino madres. Mujeres rotas que se sentían igual de atravesadas por la ausencia de sus hijos.
Cada Madre tuvo su historia. A varias la despertó el teléfono y lo escucharon en boca de sus nueras, yernos y otros familiares. Un puñado estaba en casa. Atendieron el timbre o sintieron el crujir de una puerta que caía. Algunas, amordazadas en otro cuarto, percibieron gritos. Otras observaron —los ojos en pasmo o hinchados de llanto— forcejeos, golpes, insultos. Pocas vieron a sus hijos salir de casa sin violencia. No pasa nada, señora, mañana regresa.
Y, luego, vacío. En la comisaría escuchaban: “aquí no está, señora”. En la iglesia: “rece, señora”. En las oficinas de gobierno: “váyase, señora”.
Ninguno, claro, tendría por qué estar de su lado. Si bien el puño de los militares era el que apretaba con más fuerza, los juicios, comisiones de verdad e investigaciones posteriores al retorno a la democracia comprobaron que sectores políticos, civiles y religiosos ligados a los intereses de la clase dominante fueron cómplices.
La opacidad era calculada. Los desaparecidos no son muertos y sin muertos no hay crimen. Sin crimen no hay culpables y sin culpables los delincuentes se mueven a sus anchas. Ya está.
Hebe de Bonafini, lideresa casi legendaria de una de las dos organizaciones de Madres que se formaron en los años ochenta, decía que bastaba mirarse los ojos para saber que les faltaban los hijos.
De a poco entendieron que sería inútil llevar un cepillo de dientes a las comisarías donde creían que estaban. Mientras buscaban sus nombres en los diarios que daban cuenta de los muertos, asumieron que las instituciones les darían la espalda y que la búsqueda dependería de ellas. Se entrenaron para redactar habeas corpus y tomarse del codo para ganar fuerza colectiva.
Tras varios encuentros en una iglesia donde el obispo no les ofreció más que desidia, una de las madres dijo: basta, nos vamos. Aquí solas y sin que nadie nos vea, no lograremos nada. Tenemos que juntar más madres —ser cien, ser mil— y entrar todas de golpe a la casa de gobierno.
La casa de gobierno, claro, es la Casa Rosada, y la Casa Rosada está en la Plaza de Mayo.
Su primera reunión fue un sábado del 77′ y hubo 14 madres en una plaza vacía. Mejor vengamos el viernes, dijo una, porque así nos ve la gente, pero otra dijo no, mujer, el viernes no, que es día de brujas. Mejor el jueves, y el jueves fue.
Su ronda fue casi un accidente que provocó la policía. Durante un día de reunión en que las madres estaban concentradas en una curva de la plaza, comenzaron los gritos. “¿Qué no saben que no se pueden reunir, señoras? Hay estado de sitio. Circulen, circulen, ¡CIRCULEN!”.
Y las madres circularon. Una mano en el brazo de su compañera y la otra limpiándose las lágrimas, circularon. En silencio, circularon. Sin saber que volverían cada jueves por el resto de sus vidas, las Madres de Plaza de Mayo circularon.
¿A VOS QUIÉN TE FALTA?
Taty Almeida siente que una parte de sí misma desapareció con Alejandro. Que la Taty actual nació cuando su hijo se esfumó.
“Alejandro me parió a mí”, dice la mujer de 93. “Yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero Ale me parió”.
El 17 de junio de 1975, cuando su hijo de 20 años se despidió de ella en la casa en la que aún vive y nunca más volvió, Taty ignoraba muchas cosas. No sabía, por ejemplo, que escribía poesía en paralelo a su carrera de Medicina. Que la mantenía al margen de su militancia para protegerla y que la esfera militar que ella conocía tan bien estaría detrás de su desaparición.
En aquel entonces no había dictadura ni Madres de Plaza de Mayo. Sólo una Taty muy católica, hija de un militar que se movía en un entorno de derecha y detestaba al peronismo.
“Fueron los peronistas, señora”, le dijo un general al que acudió para pedir noticias de Alejandro. “Por supuesto, los peronistas”, respondió la misma Taty que —mirá vos, de no creerse— el día del golpe de Estado pensó: “Por fin vienen mis conocidos y yo voy a recuperar a Alejandro”.
“No podía pensar que mis conocidos eran los culpables”, dice con su voz ronca y profunda.
Las Madres ya llevaban casi dos años de ronda y Taty más de cuatro de no saber nada de Alejandro cuando se acercó a ellas. Sabía que se reunían en la plaza, pero pensaba: “Por mi currículum, van a decir que soy espía”.
A fines de 1979, tocó la puerta de una casa que servía a las Madres de oficina y en una pared vio las fotos de sus hijos desaparecidos. “No soy la única”, pensó.
Cuando la recibió María Adela Garde de Antokoletz —la Madre con mayúscula, cuenta Taty— le preguntó lo único que se preguntaba en esos casos: ¿A vos quién te falta?
Así, sin importar afiliación política, religión, ideología, nada. ¿A vos quién te falta?
“Y ahí yo por fin hice mi catarsis”, dice Taty. “Hablé, lloré, conté. En un momento le dije: ‘Ay, María Adela, qué estúpida que he sido’. Y ella me dijo: ‘No mijita, no digas eso. Cada una se acercó cuando fue su momento y éste es el tuyo’”.
HISTORIA DE UN PAÑUELO
Sobre uno de los antebrazos de Graciela Franco hay una fila de pañuelos. No son blancos, como los de Nora o Taty, porque ella los lleva tatuados y la tinta es oscura.
Graciela no tiene familiares desaparecidos, pero cuando su hija le dijo “mamá, hagámonos un tatuaje”, ella pensó: “Tiene que ser algo que me signifique algo”. Y recordó a las Madres de Plaza de Mayo.
Desde 2017, Graciela y su colega Carolina Umansky cubren Buenos Aires con pañuelos. En su taller de cerámica —Terra Fértil— han confeccionado más de 400 mosaicos como parte del proyecto 30 Mil Pañuelos por la Memoria, que rinde homenaje a los 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
Para preservar su fuerza simbólica, los pañuelos que formen parte del proyecto deben producirse en materiales no perecederos —cerámica o vidrio— y colocarse a la vista, digamos, en la entrada de un hogar.
“La idea es que permanentemente generen una pregunta”, dice Carolina. “Que cualquiera que los mire diga: ‘¿Por qué está este pañuelo en esta casa?’”.
La historia del pañuelo más simbólico de Argentina inició 40 años antes de que Graciela y otros argentinos se los tatuaran en el cuerpo. Siempre fueron blancos, pero la prenda original no fue un pañuelo, sino un pañal.
En octubre del 77’, cuando aún no se llamaban Madres de Plaza Mayo, las madres fueron a una peregrinación en la ciudad de Luján. Al ser un evento masivo —pensaron— ganarían visibilidad, pero ¿cómo se reconocerían?
Una propuso llevar un bastón; otra, un trapo. ¿Rojo? ¿Azul? No, mujer, nadie nos va a ver. Blanco, mejor. Entonces un pañal, dijo una. ¿Aún guardan un pañal de gasa de los hijos? Y todas dijeron que sí.
En aquellas peregrinaciones se rezaba por los curas, los obispos y los enfermos. Las Madres, en cambio, rezaron bien fuerte por los desaparecidos.
Así la gente empezó a distinguirlas. Mirá, esas son las señoras del pañuelo blanco que gritan buscando a sus hijos.
LAS LOCAS DE LA PLAZA
Uno camina por Buenos Aires y los pañuelos brotan.
Ondean en murales, baldosas, pines y carteles de protesta. “Sembramos memoria”, se lee sobre un poste en el que los pañuelos tienen tallos. “La Banda del Pañuelo”, reza el nombre de un colectivo cultural de jóvenes que cada jueves acompaña a Nora y otras Madres en la ronda.
“Yo los veo y siento esperanza”, dice Luz Solvez, de 36 y quien recientemente salió a protestar contra el presidente Javier Milei. “Es un símbolo que resume parte de nuestra historia. Toda la crueldad, lo horrible que fue, pero también cómo lo tomaron para el lado de la justicia y no de la venganza”.
La potencia simbólica de las Madres tardó en enraizarse. ¿Su hija no andará de paseo por Europa, señora? Si los detuvieron, por algo habrá sido, señora. Quizá no educó muy bien a su hijo, señora.
En 47 años, las Madres no sólo han enfrentado a la dictadura que desapareció a sus hijos, sino el rechazo e indiferencia de políticos, periodistas y gente de a pie.
Nos miraban como si tuviéramos lepra, contó una Madre un día. La gente trataba de no pasar cerca de nosotras en la plaza, dijo otra. A muchas les llovieron insultos desde los colectivos. Notaron a quien, de sólo mirarlas, abandonaba la fila de la carnicería.
Esas mujeres no son nada, decían los militares. Son locas. Y las Madres respondían: es cierto, somos locas. De rabia, de angustia, de dolor.
El desdén no terminó con la dictadura ni la democracia les trajo justicia inmediata. Si bien el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó el primer juicio civil contra juntas militares en el mundo, terminó por ceder ante algunas sublevaciones y promulgó una ley que libraba de castigo a rangos menores argumentando que sólo obedecieron órdenes.
La impunidad empeoró con Carlos Menem (1989-1999), quien repartió indultos para “reconciliar” y “pacificar al país”. No fue sino hasta la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) que arrancaron los juicios contra los responsables por delitos de lesa humanidad y se promulgaron medidas de memoria y reparación.
Las Madres nunca se asociaron a partidos políticos pero muchas se politizaron y tanto su perspectiva social como su sentir con respecto a la desaparición de sus hijos terminó por dividirlas. Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora —a la que Nora y Taty pertenecen— aceptó que sus hijos murieron. Asociación Madres Plaza de Mayo reclama a todos los desaparecidos con vida.
Todas, sin embargo, mantuvieron la consigna de su origen: seguir sacando sus pañuelos blancos a las calles para exigir memoria, verdad y justicia.
LA LUCHA NO TERMINA
Hebe de Bonafini contaba que, según testigos que estuvieron con sus hijos —porque a ella no le secuestraron a uno, sino a dos hijos—, ambos dijeron: mi mamá va a dar la vuelta al mundo para encontrarnos.
“Y yo los encontré”, decía Hebe. “En otros que luchan y pelean. Mis hijos son todos”.
De ahí la fuerza, el empuje. El reclamo de una sola madre quizá se habría diluido, pero al juntarse se abrieron paso como un caudal incontenible. Juntas lloraron, se abrazaron y asumieron las causas de sus hijos. Juntas hablaron con presidentes y pontífices. Resistieron que las llamaran locas, terroristas. Pagaron multas y compartieron celdas.
Ninguna pensó sólo en su hijo. Todas buscaron a todos.
“Las madres sostenemos las luchas de los pueblos”, dice Sara Mrad, a quien la dictadura le desapareció una hermana pero tomó el relevo de su madre cuando ésta falleció. “Y no sólo en Argentina. En todos los países, los sufrimientos de una manera u otra, son los mismos”.
No hay una cifra exacta de cuántas Madres viven, pero entre las que siguen activas como Taty o Nora, sus hijos son oxígeno.
Nora aún se suma a las organizaciones que exigen abrir los archivos que registraron la represión entre 1974 y 1983. Sea con bastón o en silla de ruedas, denuncia a los negacionistas de la dictadura, pide que sigan los juicios para condenar a los responsables e insiste en saber qué fue de Gustavo.
“Es un compromiso que yo tomé desde que desapareció”, dice. “Un compromiso de seguirlo buscando hasta que me quede un hálito de vida”.
Aún guarda el primer pañuelo de su lucha. Se lo bordó su nuera para la peregrinación de Luján y desde entonces ha tenido otros cuatro o cinco que siempre carga en el bolso cuando sale de casa. Como todos los pañuelos de Madres Línea Fundadora, lleva el nombre de su hijo en hilo azul.
Taty guarda el suyo, doblado con el nombre de Alejandro, en una bolsita de plástico transparente. También tiene otro, pequeño y de color plata, que a modo de dije cuelga siempre de su cuello.
Ella tampoco deja de marchar, posicionarse o dar entrevistas. Todo suma, es memoria. Afianza la estafeta que ya toman los jóvenes dispuestos a postergar su lucha.
“Estoy segura de que Alejandro está muy orgulloso de mí”, dice Taty. “A mí me da fuerza eso”.
¿Cómo sería Alejandro ahora?, piensa de tanto en tanto. ¿Sería canoso? ¿Usaría anteojos? ¿Le habría dado nietos?
“Siempre me digo lo mismo, ¿cómo sería? Yo digo siempre que Alejandro está presente, pero no. No está”.
Aun así, dice, mantiene la esperanza. Los antropólogos forenses identifican cada vez más restos de desaparecidos y, si encontraran los de Alejandro, ella podría hacer su duelo, llevarle flores, rezarle.
“Yo no me quiero ir sin antes, por lo menos, poder tocar los huesos de Alejandro”.
____
AP Foto: Natacha Pisarenko
La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.